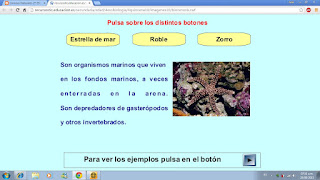Resumen del Protocolo de Kyoto
Los delegados celebran la aprobación del Protocolo en 1997. Hizo falta todo
un año para que los países miembros de la Convención Marco sobre el Cambio
climático decidieran que la Convención tenía que incorporar un acuerdo con
exigencias más estrictas para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero.
La Convención entró en vigor en 1994, y ya en 1995 los gobiernos habían iniciado negociaciones sobre un protocolo, es decir, un acuerdo internacional vinculado al tratado existente, pero con autonomía propia. El texto del Protocolo de Kyoto se adoptó por unanimidad en 1997.
La Convención entró en vigor en 1994, y ya en 1995 los gobiernos habían iniciado negociaciones sobre un protocolo, es decir, un acuerdo internacional vinculado al tratado existente, pero con autonomía propia. El texto del Protocolo de Kyoto se adoptó por unanimidad en 1997.
- La principal característica del Protocolo es que tiene objetivos obligatorios relativos a las emisiones de gases de efecto invernadero para las principales economías mundiales que lo hayan aceptado. Estos objetivos van desde -8% hasta +10% del nivel de emisión de los diferentes países en 1999 "con miras a reducir el total de sus emisiones de esos gases a un nivel inferior en no menos de 5% al de 1990 en el período de compromiso comprendido entre el año 2008 y el 2012". En casi todos los casos, incluso en los que se ha fijado un objetivo de +10% de los niveles de 1990, los límites exigen importantes reducciones de las emisiones actualmente proyectadas. Se prevé el establecimiento de objetivos obligatorios futuros para los “períodos de compromiso” posteriores a 2012. Éstos se negociarán con suficiente antelación con respecto a los períodos afectados.
- Los compromisos contraídos en virtud del Protocolo varían de un país a otro. El objetivo global del 5% para los países desarrollados debe conseguirse mediante recortes (con respecto a los niveles de 1990) del 8% en la Unión Europea (UE [15]), Suiza y la mayor parte de los países de Europa central y oriental; 6% en el Canadá; 7% en los Estados Unidos (aunque posteriormente los Estados Unidos han retirado su apoyo al Protocolo), y el 6% en Hungría, Japón y Polonia. Nueva Zelandia, Rusia y Ucrania deben estabilizar sus emisiones, mientras que Noruega puede aumentarlas hasta un 1%, Australia un 8% (posteriormente retiró su apoyo al Protocolo) e Islandia un 10%. La UE ha establecido su propio acuerdo interno para alcanzar su objetivo del 8% distribuyendo diferentes porcentajes entre sus Estados Miembros. Estos objetivos oscilan entre recortes del 28% en Luxemburgo y del 21% en Dinamarca y Alemania a un aumento del 25% en Grecia y del 27% en Portugal.
- Para compensar las duras consecuencias de los “objetivos vinculantes”, el acuerdo ofrece flexibilidad en la manera en que los países pueden cumplir sus objetivos. Por ejemplo, pueden compensar parcialmente sus emisiones aumentando los “sumideros” –bosques, que eliminan el dióxido de carbono de la atmósfera. Ello puede conseguirse bien en el territorio nacional o en otros países. Pueden pagar también proyectos en el extranjero cuyo resultado sea una reducción de los gases de efecto invernadero. Se han establecido varios mecanismos con este fin (véanse los apartados sobre “comercio de derechos de emisión”, el “Mecanismo para un desarrollo limpio” y la “aplicación conjunta”.
- El Protocolo de Kyoto ha avanzado lentamente: se encuentra todavía en lo que se conoce con el nombre de “fase de ratificación”, y es un acuerdo complicado. Razones no faltan. El Protocolo no sólo debe ser eficaz frente a un problema mundial también complicado; debe ser también políticamente aceptable. En consecuencia, se ha multiplicado el número de grupos y comités creados para supervisar y arbitrar sus diferentes programas, e incluso después de la aprobación del acuerdo en 1997, se consideró necesario entablar nuevas negociaciones para especificar las instrucciones sobre la manera de instrumentalizarlo. Estas normas, adoptadas en 2001, se conocen con el nombre de “Acuerdos de Marrakech”.
- Los tratados internacionales deben tratar de conseguir un delicado equilibrio. Los que se proponen conseguir un apoyo general muchas veces no son lo bastante enérgicos como para resolver los problemas que tratan de solucionar (como se consideraba que la Convención Marco presentaba esa deficiencia, a pesar de sus numerosas y valiosas disposiciones, se creó el Protocolo con la finalidad de complementarla). En cambio, los tratados con disposiciones firmes pueden tener problemas a la hora de conseguir el apoyo necesario para que resulten eficaces.
- Lo que ahora se necesita realmente es que el Protocolo consiga ratificaciones suficientes para entrar en vigor. Lo mismo que el Protocolo en general, esta materia es complicada. El Protocolo será jurídicamente vinculante cuando lo hayan ratificado no menos de 55 países, entre los que se cuenten países desarrollados cuyas emisiones totales representen por lo menos el 55% del total de las emisiones de dióxido de carbono en 1990. Ello no ha ocurrido todavía. El principal problema es que deben decidir adherirse más naciones industrializadas que se verán afectadas por los límites de emisión del Protocolo. Una segunda preocupación es que los Estados Unidos y Australia han manifestado que no apoyarán ya el tratado.